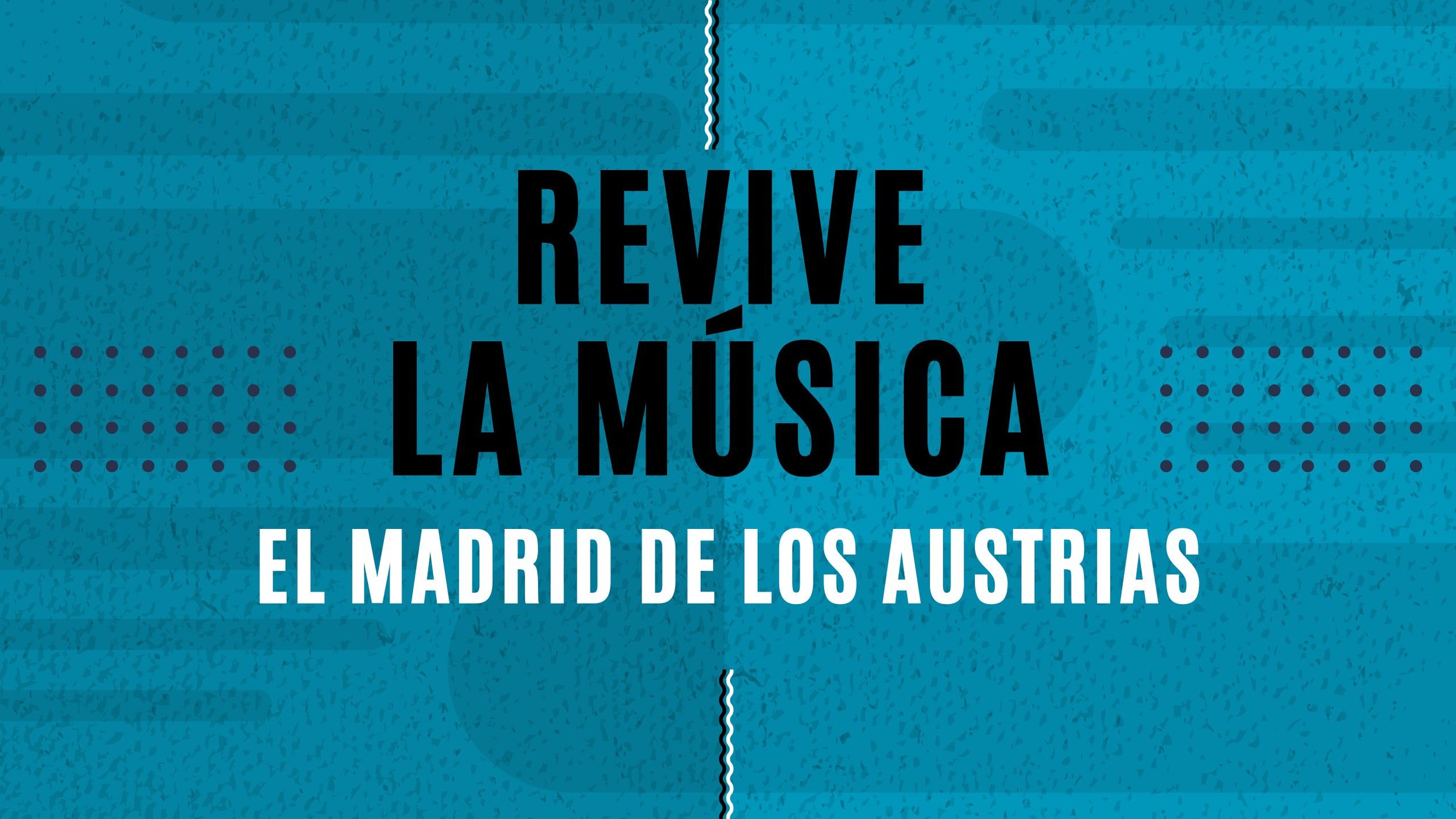¡Agua fresca!
Madrid y el agua: la sed de una ciudad sin río que forjó su historia_
Dicen que Madrid es una ciudad que se hizo a sí misma. Una villa empecinada en desafiar lo lógico, capaz de levantar una capital donde ningún río quiso serlo. Porque, seamos sinceros: el Manzanares, con todo el cariño que podamos tenerle, siempre fue más aprendiz de río que río verdadero. Quevedo ya lo dejó escrito con su inconfundible retranca: «Más agua trae un jarro / cualquier cuartillo de vino». Y así, mientras otras grandes ciudades europeas crecían a orillas de caudalosos ríos que les regalaban agua y vida —el Sena a París, el Tíber a Roma o el Támesis a Londres—, Madrid miraba de reojo al Manzanares y buscaba el agua bajo sus pies o en las fuentes que los hombres se empeñaban en hacer brotar.
El agua, desde los orígenes de Madrid, fue un bien tan esencial como escaso. Lo suficiente como para forjar oficios, normas y hasta pleitos por su control. En el subsuelo había reservas subterráneas y desde tiempos medievales —cuando Mayrit era una fortaleza musulmana— se intentó aprovechar ese tesoro invisible mediante sencillos pozos y las primeras canalizaciones. Pero era un remedio parcial. Con la llegada de la Corte en 1561, la ciudad creció y se desbordó: las fuentes públicas, los viajes de agua y los pozos dejaron de ser suficientes para abastecer a una población en continuo aumento. El agua se convirtió, literalmente, en un negocio de primera necesidad. Y ahí aparecieron ellos: los aguadores. Los portadores de la vida líquida.
Imaginen la escena: un Madrid polvoriento, de callejas estrechas, casas encaladas y plazas llenas de bullicio. Por esas calles, los aguadores recorren la ciudad cargando cántaros, cubas o barriles, guiando sus mulas o empujando carros. Sus gritos resuenan entre los muros: «¡Agua! ¿Quién quiere agua?» La imagen no es solo un estampado costumbrista: es la postal de una ciudad que, sin el río que nunca tuvo, se sostuvo gracias al esfuerzo de estos hombres (y algunas mujeres) que, día tras día, llevaron el agua desde las fuentes públicas hasta las casas, patios y cocinas de Madrid.
El oficio del aguador no fue un capricho ni una anécdota pintoresca. Fue la respuesta a una necesidad vital. El agua no llegaba sola al hogar: había que buscarla, traerla, pagarla. Y esa tarea marcó el pulso de la ciudad durante más de cuatro siglos. Sin ellos, el Madrid de los Austrias, el de los Borbones, el de las zarzuelas y las novelas, el de los motines y las tertulias de los cafés literarios, simplemente no podría haberse sostenido.
Hoy, cuando basta un giro de muñeca para abrir un grifo y olvidar el milagro cotidiano del agua, recordar a los aguadores es recordar un Madrid que sudó cada gota que bebió. Es honrar la memoria de quienes, a fuerza de cántaros y mulas, mantuvieron con vida a una ciudad sedienta.
Azacanes y aguadores: el origen de un oficio esencial en el Madrid medieval_
Antes de que Madrid se soñara capital de imperio, antes incluso de que los Austrias pusieran su trono en la villa, las calles polvorientas y los patios humildes de la ciudad ya conocían la figura de los azacanes. Un término que venía de lejos, con resonancias árabes, que designaba al porteador de agua, ese hombre —o, en menos casos, mujer— que, ayudado por un burro o un carro de mano, acarreaba el agua desde las fuentes hasta las casas, los conventos o las tabernas. Porque el agua no caminaba sola; hacía falta sudor y esfuerzo para que llegase a los labios sedientos de la villa.
El oficio de azacán nos remonta a un Madrid con memoria morisca, donde el legado musulmán sobrevivía en palabras, costumbres y oficios. No era un trabajo para nobles ni para gente acomodada: era una ocupación dura, humilde, casi siempre en manos de quienes no tenían otra manera de ganarse la vida. El azacán —ese precursor del aguador— no solo transportaba agua: transportaba el derecho a beber, a cocinar, a lavarse. Su figura es casi invisible en los libros, pero esencial en la vida cotidiana.
Las primeras normativas que nos hablan de ellos datan de principios del siglo XVI. En 1501, el Concejo de la Villa ya se veía en la obligación de poner orden a este gremio de porteadores. La instrucción era clara y directa: prohibido correr con los asnos por las calles de la villa. El motivo no podía ser más práctico (y pintoresco): los azacanes, en su prisa por cumplir encargos y ganarse un jornal, armaban tales carreras que acababan por arrollar a los transeúntes. Y no eran pocos los que acababan en el suelo, magullados y sin más consuelo que el enojo. La sanción prevista para el azacán imprudente era de diez días en la cadena, una advertencia de la severidad con la que se intentaba regular un oficio tan necesario como problemático.
Aquel Madrid de comienzos del siglo XVI, aún con aspecto de villa grande, empezaba a crecer y a necesitar cada vez más agua. Los azacanes se transformaron poco a poco en aguadores. Con el cambio de nombre vino también una mayor formalización del oficio. Donde antes bastaba un burro y un cántaro, pronto harían falta licencias, asignaciones de fuentes, medidas regladas para los cántaros y sellos de alfareros que garantizasen que el volumen transportado era el permitido por las ordenanzas.
El agua, que era un bien esencial, comenzaba a estar regulada, fiscalizada, vigilada. Y los aguadores —herederos de los viejos azacanes— pasaban a ser piezas de un engranaje urbano que trataba de poner orden al caos de una ciudad que se desbordaba sobre sí misma. No eran aún un gremio formal, pero ya empezaban a tener sus normas, sus usos y, por supuesto, sus tensiones con los vecinos, que miraban con recelo a esos hombres que, a veces, acaparaban los caños de las fuentes públicas mientras ellos esperaban turno para llenar su propio cántaro.
Así nacía, en esos siglos bisagra entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna, el oficio de aguador tal y como lo recordamos: mezcla de necesidad y resistencia, de esfuerzo diario y reglamento municipal. Un oficio que crecería a la par que Madrid y que se convertiría, durante más de cuatro siglos, en un elemento indispensable de su paisaje humano.
El Siglo de Oro y los aguadores: cómo el agua sostuvo a la capital del imperio_
Cuando Madrid fue proclamada capital en 1561, la villa dejó de ser una ciudad de provincias para convertirse en el corazón palpitante de un imperio. Y como todo corazón, necesitaba sangre; en este caso, agua. Lo que hasta entonces había sido un problema cotidiano para los vecinos —el acarrear agua para uso propio— se convirtió en un desafío de Estado. La corte, los palacios, los conventos, las tabernas, los nuevos barrios que brotaban al calor del poder: todos pedían agua. Y en ese escenario, el aguador pasó de ser un trabajador anónimo a convertirse en un elemento esencial de la vida urbana.
Los aguadores del Siglo de Oro madrileño no eran ya meros porteadores; eran parte del mecanismo que sostenía a una ciudad que crecía desordenada y voraz. Madrid bullía de gentes y oficios, de poetas y pícaros, de comerciantes y nobles. Y en sus calles, entre el polvo y el bullicio, los aguadores se hicieron omnipresentes. Su figura, cargada de cántaros o guiando las mulas y los carros, se convirtió en parte del paisaje: tan familiar como el pregón del vendedor de buñuelos o el paso solemne de un cortejo real.
El oficio comenzó a regularse con detalle. Fue Felipe II, el rey meticuloso y burócrata, quien tomó cartas en el asunto. Estableció la medida oficial de los cántaros: cinco azumbres (unos diez litros), ni más ni menos. Cada cántaro debía llevar el sello de los alfareros de Alcorcón, encargados de fabricar estos recipientes con garantía de volumen y calidad. No era un capricho: se buscaba evitar fraudes y asegurar que el agua vendida correspondiera al precio pagado.
La ciudad se organizó también en torno a las fuentes. Los aguadores no podían elegir al azar de dónde sacar el agua: se les asignaban fuentes públicas específicas y su labor se supeditaba al orden y a la vigilancia de los representantes o cabezaleros de cada fuente, elegidos entre sus propios compañeros. En algunos casos, estos hombres sin sueldo, pero cargados de responsabilidad, debían mediar en los conflictos que no eran pocos: que si uno se había saltado el turno, que si otro acaparaba el caño, que si tal vecino se quejaba de no poder llenar su jarro porque los aguadores bloqueaban el acceso...
El aguador del Siglo de Oro madrileño no solo era trabajador; era también personaje. El arte y la literatura lo hicieron inmortal. Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina... todos ellos lo retrataron en sus obras, a menudo como figura secundaria pero reconocible. Quevedo, con su lengua afilada, dejó trazos de su presencia. Incluso la pintura se fijó en ellos: Velázquez en su obra El aguador de Sevilla. El aguador encarnaba, sin pretenderlo, el Madrid popular: ese que sudaba mientras otros escribían versos o dictaban leyes.
Los tipos de aguadores se diversificaron en estos siglos. Estaban los chirriones, con sus cubas en carros tirados por mulas o asnos; los cantareros de azacán, con sus burros cargados de cántaras; y los aguadores de cántaro al hombro, que subían hasta los pisos altos de las corralas a entregar el agua a las familias. A ellos se sumaban los vendedores ambulantes, muchas veces muchachos o mujeres que voceaban el “¡agua fresca!” en las plazas y en las procesiones, a menudo sirviendo el agua con un chorrito de anís o con un azucarillo para hacerla aún más deseable.
Era una época en la que el agua no se daba por sentada. Era un bien que se pagaba, que se esperaba, que se ganaba con sudor. Y el aguador, lejos de ser solo un trabajador, era parte del latido de una ciudad que escribía, a cada paso, las páginas más brillantes y también más contradictorias de su historia. El Madrid del Siglo de Oro no se entiende sin ellos: hombres anónimos que, con cada cántaro que entregaban, sostenían el día a día de una capital sedienta de agua… y de grandeza.
Esfuerzo, confianza y sudor en el Madrid antiguo: la dura vida diaria del aguador_
Detrás de cada cántaro que llegaba al hogar madrileño, de cada cuba que se volcaba en una tinaja, había un hombre —y a veces una mujer— cuya vida se regía por el sol, el polvo y el peso del agua. Ser aguador en Madrid no era un oficio romántico, como quizás lo quiso pintar algún cronista nostálgico; era, ante todo, un trabajo duro, áspero, de esos que marcan el cuerpo y el alma.
El aguador comenzaba su jornada mucho antes de que la ciudad se desperezara. A primera hora, cuando la luz apenas lamía los tejados madrileños, ya estaba en la fuente asignada, esperando turno entre decenas de compañeros. No era raro que se formaran colas de carros, mulas y cántaros en torno a los caños, porque la prisa por llenar los recipientes era la misma para todos: cuanto antes se cargase el agua, antes se podría comenzar la venta y el reparto por las casas y los patios. La faena se repetía varias veces al día, bajo el calor del verano o el frío implacable del invierno.
El trabajo requería fuerza. No cualquiera podía ser aguador: el cántaro al hombro o la cuba a lomos del mulo no se sostenían con voluntad sola. El peso diario —las cubas podían alcanzar hasta 48 litros— iba horadando el cuerpo de estos hombres. Se decía que un aguador veterano se reconocía por la marca, casi una herida permanente, en el hombro izquierdo: la señal de tantas cargas apoyadas, tantas escaleras subidas, tantas veces volcado el agua en la tinaja de la cocina o en el cubo del corral.
No eran extraños en las casas. Todo lo contrario: los aguadores entraban y salían de los hogares con una naturalidad que hoy nos costaría imaginar. Llevaban, en muchos casos, las llaves de los portales o de las propias viviendas. Eran hombres de confianza, porque el agua era un asunto de primera necesidad y nadie iba a poner en manos de un desconocido el bien más preciado del día. Por eso, entre los aguadores se valoraba tanto la honradez como la fuerza: era más fácil encontrar trabajo si uno tenía buena fama y más difícil perderlo si se demostraba lealtad.
El perfil social del aguador era, en su mayoría, el del forastero humilde que buscaba en Madrid una forma honrada de ganarse la vida. Muchos venían de Asturias y Galicia, tierras de gentes recias y acostumbradas al trabajo duro. En algunas fuentes, los nombres y acentos del norte eran casi la norma, y entre ellos surgían redes de apoyo y compañerismo que ayudaban a sobrellevar las largas horas de faena y las penurias del día a día.
El reparto del agua no era solo físico: también era social. Las casas más acomodadas solían tener grandes tinajas, algunas con grifos de latón, donde se volcaban las cubas traídas por el aguador. Las corralas y casas de vecinos, en cambio, dependían más de los cántaros subidos a mano y del trato directo con el aguador que, a cambio de unas monedas, llenaba los recipientes comunes del patio. Los menos pudientes a menudo se acercaban a las fuentes por sí mismos, cuando podían, para evitar el gasto, aunque nunca faltó el vecino que, en un apuro, pedía al aguador un cántaro a crédito.
Entre viaje y viaje, los aguadores compartían horas muertas en las plazas donde se concentraban: Puerta del Sol, Puerta Cerrada, Pontejos... Allí, los carros y las cubas formaban improvisados corrillos donde se jugaba a las cartas, se charlaba, se discutía o, por qué no, se echaba una cabezada a la sombra. Las fuentes no eran solo puntos de abastecimiento; eran, para ellos, su oficina, su tertulia, su segundo hogar.
Y, como todo oficio que convive tan de cerca con el día a día de la ciudad, el aguador tenía sus propias normas no escritas. Sabía cuándo era el momento de retirarse si la calle se llenaba de procesiones o cuándo el silencio valía más que mil palabras al cruzar un umbral. Porque el agua no era solo un líquido que calmar la sed: era un vínculo entre el aguador y la ciudad, entre el esfuerzo y la vida de Madrid.
Licencias y picaresca: el control del gremio de aguadores en el Madrid histórico_
Si el aguador era el músculo que hacía posible la vida cotidiana de Madrid, el Ayuntamiento era el cerebro empeñado en poner orden a ese ejército de cántaros, mulas y cubas. Porque, en una ciudad que crecía desbordada y sedienta, no bastaba con la buena voluntad: el oficio del aguador se convirtió, desde muy pronto, en asunto de normas, licencias y, cómo no, de ingenio picaresco.
Para ejercer de aguador no bastaba con presentarse en una fuente con un cántaro y ganas de trabajar. Había que obtener licencia, un permiso municipal que daba derecho a operar desde una fuente concreta y a vender el agua bajo la protección de la ley. Las licencias no eran gratuitas, salvo contadas excepciones como durante el Trienio Constitucional (1820-1823), cuando el Ayuntamiento, en un arranque de liberalidad, decidió concederlas sin coste. En los tiempos ordinarios, había que pagar: 50 reales por la licencia inicial y 20 reales anuales por su renovación, cantidades que para un trabajador humilde representaban un esfuerzo nada desdeñable.
El reglamento era meticuloso. Cada aguador debía llevar una placa de latón en el ojal de su chaqueta o chaleco, en la que constaban su nombre, su número de licencia y la fuente asignada. Esa pequeña placa no era un adorno: era la prueba visible de que el aguador tenía derecho a ejercer y de que el agua que transportaba provenía del lugar autorizado. Para evitar el caos, los aguadores no podían cambiar de fuente ni ausentarse de la villa sin permiso de las autoridades. En los incendios, además, tenían la obligación de acudir con una cuba al lugar del siniestro, bajo pena de multa o pérdida de la licencia.
Pero donde hay reglamentos, hay maneras de burlarlos. Y el gremio de los aguadores no fue ajeno al ingenio que tantas veces caracteriza al pueblo llano. Las licencias se alquilaban, se cedían bajo cuerda o se compartían entre varios para sacar un jornal extra. El aguador oficial, cansado o con varios clientes pendientes, podía encomendar su cubo a un pariente o amigo sin licencia, confiando en que la placa de latón obrase el milagro de la impunidad. Y no faltaban quienes fabricaban, por encargo o por cuenta propia, copias de placas o cántaros sin el sello reglamentario, arriesgándose a multas o castigos corporales si eran descubiertos.
Las autoridades, conscientes de la extendida picaresca, buscaron métodos para poner freno al fraude. A partir del siglo XIX, en algunas ciudades españolas —y Madrid no fue excepción— se implantó el uso de uniformes específicos, con colores y distintivos que diferenciaban al aguador legal del intruso. En esos uniformes se incorporaba la licencia grabada, dificultando así su falsificación o intercambio. Y aunque el sistema nunca fue infalible, sí logró que el aguador de oficio destacase en el paisaje urbano, reconocido a primera vista por clientes y alguaciles.
El reglamento no solo buscaba evitar fraudes. Era también un intento de mantener el orden público. El Ayuntamiento clasificó las fuentes: algunas para uso exclusivo de los aguadores, otras reservadas para los vecinos y otras de uso mixto. La medida intentaba evitar los enfrentamientos habituales en torno a los caños, donde los aguadores, con su lógica de jornal diario, a menudo imponían su ley frente al criado o ama de casa que acudía con su jarro. No era raro que estas disputas acabaran en riña, y de ahí la necesidad de un marco normativo que templase ánimos y organizase el acceso al agua.
Así, el aguador del Madrid reglamentado era algo más que un trabajador: era un hombre sujeto a un orden complejo de derechos, deberes y controles. Y al mismo tiempo, parte de un mundo donde la astucia y el ingenio popular buscaban siempre la rendija por donde colarse. Porque si algo enseñó el oficio de aguador a la historia madrileña es que donde hay necesidad, hay norma; y donde hay norma, nace inevitablemente la picaresca.
El apogeo de los aguadores: cifras y protagonismo en el Madrid del siglo XIX_
El siglo XVIII trajo a Madrid el aire ilustrado de reformas, de ordenanzas minuciosas, de proyectos grandilocuentes para embellecer y modernizar la capital de los Borbones. Pero entre el trazado de paseos, la construcción de fuentes monumentales y los nuevos viajes de agua, la realidad seguía siendo tozuda: el agua no llegaba a las casas por arte de magia. Y mientras el Canal de Isabel II era aún un sueño lejano, los aguadores seguían siendo imprescindibles para el funcionamiento diario de la ciudad.
Lejos de decaer, el oficio alcanzó en estos siglos su mayor esplendor. A las fuentes de la villa acudían cada día centenares de aguadores con sus cubas, cántaros y mulas. Las cifras hablan por sí solas: en 1831 se contaban 748 aguadores registrados oficialmente; en 1835, 794; en 1853, la cifra se disparaba a más de 1.140. Y todavía en algunos momentos se proyectó ampliar el número hasta los 2.000, ante la creciente demanda de agua que traían consigo el desarrollo urbano y el aumento de población.
Las fuentes públicas eran el punto neurálgico del gremio. Algunas se convirtieron en auténticos hervideros de actividad. La de Puerta Cerrada, por ejemplo, concentraba a menudo más de un centenar de aguadores, o la Fuente de Diana Cazadora, actualmente en la Plaza de la Cruz Verde, que por un tiempo fue la que más aguadores asignados tuvo en Madrid, llegando a congregar hasta 144. Estos surtían el agua procedente del Viaje del Alto Abroñigal, considerada como una de las de mayor calidad de la ciudad. Cada una era un pequeño mundo con sus normas, sus representantes y su bullicio.
El tráfico del agua era, además, un reflejo de la estructura social de la ciudad. Las casas de los nobles y las grandes instituciones religiosas podían permitirse el lujo de tener surtidores propios o acuerdos estables con aguadores de confianza. Pero el pueblo llano dependía del aguador del barrio, de aquel que subía el agua a los pisos o dejaba su carga en el zaguán de la casa.
Durante este apogeo, el aguador se convirtió en un personaje inseparable del paisaje madrileño. El pregón del “¡Aguaaa! ¿Quién quiere agua?” resonaba por plazas y calles, a menudo acompañado por el tintineo de los vasos de lata o barro con los que se ofrecía un trago al sediento viandante. Y el gremio, con su colorido, su fuerza y sus códigos propios, se convirtió en símbolo de ese Madrid laborioso y popular que convivía con el boato cortesano.
Tal llegó a ser su protagonismo en la ciudad, que en las zarzuelas, como la inolvidable Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca, su figura es casi un símbolo: el pregón que resuena en las calles, el eco de un Madrid bullicioso y castizo.
Sin embargo, en medio de este esplendor, ya se intuían las sombras del porvenir. Las fuentes nuevas de hierro y bronce que comenzaron a instalarse en el último tercio del XIX, las primeras cañerías en algunas casas principales, los proyectos de traída de aguas desde el Lozoya... todo anunciaba que el tiempo del aguador tenía fecha de caducidad.
El fin del aguador: el Canal de Isabel II y la llegada del agua corriente a Madrid_
Toda ciudad cambia, y con ella cambian los oficios que la sostienen. El Madrid de los aguadores, ese Madrid de cántaros, cubas y fuentes bullangueras, comenzó a despedirse de sus viejas rutinas el 24 de junio de 1858, el día en que las aguas del río Lozoya entraron en la ciudad a través del Canal de Isabel II. Aquel acto, celebrado con grandes fiestas y discursos, parecía un milagro moderno: el agua ya no tendría que ser acarreada por hombros curtidos ni arrastrada por mulas sedientas; el agua llegaba ahora directamente a las fuentes, a los patios… y poco a poco, a los hogares.
Para los aguadores fue el principio de un final que se anunciaba imparable. Durante siglos habían sido los proveedores del bien más preciado de la ciudad. Pero ahora, el agua corriente prometía hacer su oficio innecesario. Y aunque el cambio no fue inmediato —porque Madrid no se transformó de la noche a la mañana en una ciudad de grifos y cañerías— el proceso fue imparable.
Al principio, el Canal convivió con los aguadores. Muchos barrios, sobre todo los más humildes y alejados del centro, tardaron décadas en disfrutar de las nuevas canalizaciones. El agua del Canal abastecía sobre todo a las fuentes públicas y a las casas principales, pero las corralas, las casas bajas y los arrabales siguieron necesitando de los aguadores para llenar sus tinajas y sus cubos. Los más veteranos del gremio se aferraron a su oficio como a un último refugio, conscientes de que la modernidad avanzaba y de que el cántaro tenía los días contados.
El declive se hizo evidente en las cifras: de los más de mil aguadores que había en activo a mediados del siglo XIX, el número comenzó a descender año tras año. Algunos cambiaron de oficio: se hicieron serenos, porteros, guardas… otros, simplemente, desaparecieron del paisaje laboral, incapaces de encontrar un hueco en la nueva ciudad de hierro, cristal y agua corriente. Las fuentes que antes eran el centro de su actividad se vieron desiertas de cubas y cántaros, y donde antes había ruido de mulas y pregones, quedó el eco de un tiempo que se iba.
La llegada del agua a los pisos altos, que comenzó a ser posible gracias a las bombas de impulsión y a las primeras redes de fontanería doméstica, dio la puntilla definitiva al gremio. Ya no era necesario el esfuerzo diario de subir el cántaro por las escaleras ni de dejar la cuba en el zaguán. El agua llegaba al hogar por sí sola, sin más mediación que un giro de muñeca. Y con ello, el aguador —ese hombre recio y silencioso que había sido parte del latido diario de Madrid— se convirtió en un recuerdo, en una estampa de tiempos pasados.
Hasta bien entrado el siglo XX, algunos aguadores resistieron de forma casi testimonial, especialmente en las fiestas populares o como curiosidad en los barrios donde el progreso tardaba en instalarse. Pero ya no eran indispensables: eran, en el mejor de los casos, un guiño a un Madrid que se desvanecía entre el empedrado y las primeras aceras de granito.
Así, el Canal de Isabel II no solo trajo el agua; trajo consigo el fin de un mundo y de un oficio que había dado de beber a una ciudad entera. El aguador, con su cántaro y su mulo, pasó de ser protagonista anónimo del día a día a convertirse en un personaje de la memoria, digno de ser recordado porque, gracias a él, Madrid pudo ser Madrid.
Del cántaro al grifo: La memoria de los aguadores de Madrid_
Hay historias que, aunque se pierdan en el polvo del tiempo, merecen ser recordadas. La de los aguadores de Madrid es una de ellas. Porque no habla solo de cántaros y mulas, de cubas y fuentes; habla de una ciudad y de cómo esa ciudad aprendió, a lo largo de los siglos, a calmar su sed. Del cántaro al grifo hay un largo camino hecho de esfuerzo, ingenio y transformación, y en ese trayecto los aguadores fueron mucho más que simples trabajadores: fueron el vínculo invisible entre el agua y la vida.
Hoy abrimos un grifo y el agua fluye. Tan fácil, tan inmediato, que apenas le damos valor. Pero durante más de cuatrocientos años, el agua en Madrid no fue un derecho automático: fue un bien que llegaba gracias al sudor de quienes la acarreaban desde las fuentes públicas hasta cada hogar. Los aguadores no fueron héroes de leyenda ni protagonistas de grandes gestas, pero sin ellos, Madrid habría sido invivible.
La desaparición de su oficio no fue una derrota, sino el signo de los nuevos tiempos de progreso. El agua dejó de ser un bien que se ganaba a pulso y se convirtió en un servicio que brota al instante. Pero el Madrid moderno, el de las conducciones del Canal de Isabel II, el de las fuentes ornamentales y los surtidores de barrio, es heredero directo de aquel otro Madrid en el que el agua se cargaba a hombros y se vendía por cántaras.
Por eso merece la pena contar esta historia: porque es la historia de un esfuerzo colectivo, de un oficio humilde que sostuvo la vida de una gran ciudad. Y porque al recordar a los aguadores, recordamos también el Madrid que fuimos: un Madrid de gentes sencillas que, día tras día, hicieron posible lo cotidiano.
“Algunas mujeres y chicas, vestidas de modo insignificante, se dedican también al comercio de agua. Se les llama, según su sexo, aguadores o aguadoras; por todos los rincones de la ciudad se oyen sus gritos agudos, modulados en todos los tonos y variados de cien maneras: Agua, agua, ¿Quién quiere agua?, ¡agua helada, fresquita como la nieve! Esto dura desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche...”